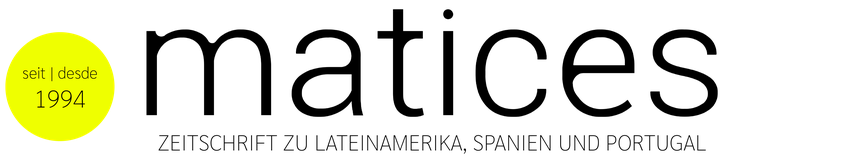Cataluña: una historia y algunas paradojas
por Joan B. Culla i Clarà
En España igual que en Francia, la voluntad de transformar las complejas monarquías de origen medieval en reinos centralizados y políticamente unificados, el deseo de convertir un patchwork dinástico de identidades distintas y lealtades dudosas en un Estado nacional homogéneo se manifiesta ya bajo el Antiguo Régimen, mucho antes de la revolución liberal. Reinando Felipe IV (1621-1655), un primer intento de imponer las leyes y usos de Castilla a los demás territorios peninsulares provocó en éstos una oleada de revueltas, la secesión de Portugal y doce años de guerra en Cataluña (1640-1652), que permitieron, no obstante, salvar las libertades catalanas y su soberanía limitada.
Los 'holandeses de España'
La oportunidad unificadora llegó a principios del siglo XVIII, con la guerra de Sucesión. La circunstancia de que, en ese conflicto por la herencia del último Habsburgo español, los países más celosos de sus derechos históricos - Aragón, Valencia, Cataluña ... - apostaran por el candidato perdedor, el archiduque Carlos de Austria, facilitó al vencedor, Felipe de Anjou, Felipe V, castigarlos con la supresión "por derecho de conquista" de sus constituciones tradicionales y sus estructuras políticas peculiares, convirtiéndolos en simples 'provincias' de una nueva monarquía tan absolutista como centralizadora.
Así, pues, desde 1714 la España de los Borbones es - con la excepción entonces poco relevante del reino de Navarra y las provincias vascas - un Estado jurídicamente uniforme, con fiscalidad y sistema monetario únicos, con una sola lengua oficial - el castellano - y una administración férreamente centralizada en Madrid. En estas condiciones, la construcción de una identidad nacional española, única, se pone en marcha sobre el desmantelamiento institucional de la identidades periféricas (valenciana, catalana ...) y sobre la marginalización de su lengua y su cultura.
Sin embargo, y a pesar de la derrota política, Cataluña es escenario, ya durante el siglo XVIII, de una serie de transformaciones materiales que, a largo plazo, le impidirán convertirse en una provincia española dócil y castellanizada. En apenas setenta años, la población catalana se duplica y la de su capital, Barcelona, se multiplica casi por cuatro, alcanzando los 130.000 habitantes. Al calor del crecimiento demográfico, la agricultura se moderniza, se especializa y descubre las enormes posibilidades de exportación que las colonias españolas de América ofrecen a sus vinos y aguardientes. Bajo el estímulo de una economía en expansión que necesita ampliar sus relaciones de intercambio, cientos de comerciantes catalanes emigran para establecerse en Andalucía, en Castilla, en Galicia, en Murcia ..., por todas partes. Dentro de Cataluña, progresan las manufacturas de la lana, la piel, el hierro o el papel, y desde mediados del Setecientos surge con fuerza una nueva industria textil algodonera que produce para los mercados americanos, y también para el mercado interior peninsular. Naturalmente estos cambios económicos, este arranque de una revolución industrial, modifican el rostro de la sociedad tradicional y dan lugar a nuevas clases: el millar de comerciantes y fabricantes, y los tal vez cincuenta mil trabajadores algodoneros - hombres, mujeres y niños - censados fines del siglo XVIII suponen el origen de una burguesía y de un proletariado cuyos intereses, cuyas reivindicaciones y cuyos conflictos configurarán en gran medida la Cataluña contemporánea.
En definitiva, la Cataluña de Setecientos se ha acostumbrado a producir no para el consumo, sino para la venta. Los catalanes han escogido el camino del desarrollo capitalista y han avanzado por él hasta encontrarse, en 1800, en una situación que hace imposible la vuelta atrás. Más importante aún: las otras economías peninsulares no les han acompañado por ese camino, de modo que su modernidad económica y social les hace resultar distintos, exóticos y hasta antipáticos dentro de una España a la que el Despotismo Ilustrado no ha conseguido arrancar del inmovilismo estamental, de la rutina agrícola y del desprecio por lo mercantil.
Esta diferencia es la que observa en 1774, con una mezcla de admiración y de recelo, el ilustrado español José Cadalso y Vázquez, militar y escritor à ses heures: "Los catalanes son los pueblos más industriosos de España. Manufacturas, pescas, navegación y comercio son cosas apenas conocidas por los demás pueblos de la península respecto de los de Cataluña. [...] Los campos se cultivan, la población se aumenta, los caudales crecen y, en suma, parece estar aquella nación a mil leguas de la gallega, andaluza y castellana. Pero sus genios son poco tratables, únicamente dedicados a su propia ganancia e interés. Algunos los llaman los holandeses de España."
Un jacobinismo frustrado
En estas condiciones, el intento de los liberales españoles, durante la primera mitad del siglo XIX, de trasplantar al sur de los Pirineos el modelo jacobino surgido de la Revolución Francesa, el modelo de un Estado-nación unitario supresor de las diferencias internas en nombre del progreso, de la libertad y de la modernización, estaba condenado al fracaso. De una parte, el liberalismo español, demasiado débil y obligado a transigir con sectores del Antiguo Régimen, nunca fue capaz de impulsar una revolución-bulldozer como la francesa. Además, y por su misma endeblez, esos liberales moderados, conservadores, timoratos, resultaban poso creíbles como abanderados del cambio radical, de la ruptura completa con el pasado. El español era, en cierto modo, un jacobinismo sin verdaderos jacobinos. Pero, sobre todo, el esquema hexagonal de un centro próspero, expansivo, innovador, que con su dinamismo acaba por atraer y asimilar a las periferias arcaicas y pobres, el esquema Paris-provincias, era inaplicable en la España del Ochocientos. ¿Cómo podía un Madrid preindustrial, ciudad de rentistas, sirvientes y empleados públicos, deslumbrar o seducir a la Barcelona manufacturera de chimeneas humeantes y frenética actividad portuaria, a la Barcelona cuyos burgueses financiaron en 1847 un teatro de ópera de nivel europeo - el Liceo - y al año siguiente el primer ferrocarril de la Península, cuyos combativos obreros llevaban a cabo en 1855 la primera huelga general de la historia de España? Mientras el centro de gravedad político-administrativo, la sede del poder estatal, residía en Madrid, el centro de gravedad económico y el polo de la innovación social se situaron durante todo el siglo en Cataluña, y ese divorcio dificultó enormemente cualquier empresa de asimilación identitaria, e incluso hizo muy complicado el gobierno cotidiano del país.
A pesar de todo, el objetivo homogeneizador y unitario, lo que el liberal Antonio Alcalá Galiano denominaba "hacer a la nación española una nación, que no lo es ni lo ha sido hasta ahora", fue intentado. En 1833, el territorio español quedó dividido en cuarenta y nueve nuevas provincias sin ningún arraigo histórico, inspiradas por los departamentos franceses de 1790; con este motivo, Cataluña resultó descuartizada en cuatro provincias administrativas artificiales e impuestas. Al frente de cada una de estas provincias se estableció la figura del jefe político o gobernador civil, encargado - a la manera del prefecto francés que le servía de modelo - de velar por el orden público, de promover el progreso material y de combatir los particularismos locales. Y, naturalmente, se dictaron leyes imponiendo la enseñanza pública del castellano, con exclusión de lenguas 'regionales'.
Sin embargo, la fórmula no funcionó. El régimen liberal español se convirtió muy pronto en el instrumento de una estrecha oligarquía de base agraria preocupada no por construir una nación moderna, sino por defender con la fuerza de la represión su papel dominante. Una oligarquía incapaz siquiera de unificar sus intereses con los de la burguesía industrial y comercial catalana, mucho menos de integrar a los obreros y a los campesinos en un proyecto nacional sugestivo como los que asimilaban a las clases subalternas en Gran Bretaña, Alemania o Francia por aquellas mismas décadas.
Así, ¿de qué servía querer imitar a los prefectos franceses, si los gobernadores civiles españoles resultaron ser, en general, mediocres hombres de partido, subordinados al ejército, provistos de medios insignificantes y útiles sólo para adulterar los procesos electorales en beneficio del gobernador? ¿Y de qué servía excluir de la enseñanza las lenguas distintas del castellano, si en cien años el Estado no supo o no pudo crear un sistema escolar obligatorio y gratuito y, todavía en 1900, la tasa de analfabetismo era del 63,8% mientras en Francia era sólo del 16,5%? Como consecuencia de su carácter a la vez oligárquico e ineficaz, la política de los gobiernos del Ochocientos no generó instrumentos de adhesión y de vertebración 'nacional española'. En Cataluña, a lo largo del siglo, la extensión de una conciencia de identidad nacional española apenas registró avances, porque el concepto de nación institucional de los tibios liberales madrileños era incapaz de atraer a unos sectores sociales modernos que no veían en ese proyecto de Estado-nación una propuesta de futuro más libre, más justo y más próspero, sino todo lo contrario.
Esta ausencia de un consenso básico convirtió a Barcelona en la comarca más conflictiva de toda España e hizo que Friedrich Engels pudiera escribir de ella, en 1873, que era "la ciudad cuya historia registra más luchas de barricadas que ninguna otra villa del mundo". Nueve años antes, un funcionario español había subrayado también ese carácter indómito:
"Los catalanes, bien por su situación geográfica a un extremo de la península española, bien por los recuerdos de su poder como nación independiente y guerrera, cuyas hazañas asombraron a toda Europa, tienen infiltrado un espíritu de altiva independencia que se revela en todos: en clases pobres por las insurreciones y motines, y en las medias y elevadas por cierto alejamiento de la Corte y tendencia a vivir de sus propios recursos."
Pero el "espíritu de altiva independencia" no significa voluntad de secesión, sino deseo de construir el Estado liberal sobre otras bases. Frente al modelo de estado autoritario, militarizado y centralista que prevalece en Madrid, una gran parte de la sociedad catalana del siglo XIX defiende una alternativa democrática, civilista y federal que sea sensible a los problemas del desarrollo industrial y respetuosa ante la autonomía de los municipios y de las 'regiones históricas'. Con las contradicciones internas inevitables en una época de capitalismo salvaje, los catalanes defienden esa alternativa por procedimientos insurreccionales en 1835, en 1840, en 1842, en 1843, en 1856 ..., y a través de una enérgica intervención en la política parlamentaria española durante la etapa de 1868 a 1874. Conviene recordar que el breve intento de la República Federal de 1873 - apenas unos meses - estuvo protagonizado por líderes catalanes y tuvo en Cataluña su casi única base social y electoral.
Violentos o pacíficos, todos los intentos terminan en fracaso por la negativa de la oligarquía castellano-andaluza a compartir el poder y por el rechazo espontáneo de la sociedad española, todavía muy tradicional, ante unas fórmulas políticas - la democracia, el federalismo ... - demasiado avanzadas para su nivel de evolución. Y es entonces, a partir de 1875, cuando una sociedad catalana que se siente incomprendida en sus necesidades específicas, que ha sido impotente para modelar una España a su gusto, empieza a buscar otra forma, un camino particular, para intervenir en la vida pública española. Ese camino será el catalanismo.
Las paradojas del nacionalismo catalán
Bajo la inspiración del romanticismo europeo, el renacido interés por la literatura, la historia, el derecho y las tradiciones medievales catalanas había dado lugar, desde el decenio de 1830, a un catalanismo puramente cultural más o menos paralelo al félibrige provenzal, y a una importante recuperación del prestigio social de la lengua autóctona, una lengua a la que las clases populares permanecían fieles y que el Estado era demasiado débil para liquidar o convertir en patois. Este fenómeno intelectual, sin embargo, no había de tener necesariamente consecuencias políticas destacables, como no las tuvo el félibrige en Francia. Fueron las frustraciones de un proyecto nacional español atractivo las que convertieron el renacimiento literario en el despertar de una conciencia nacional catalana. Sólo después de comprobar que Madrid permanecía sordo a las demandas de Cataluña la recuperación cultural se transformó, ya a finales del siglo XIX, en un instrumento de lucha política por la autonomía.
El suceso que destruyó las postreras esperanzas de la burguesía catalana en que España pudiera llegar a ser un Estado moderno, eficiente y desarrollado fue la humillante derrota militar frente a los Estados Unidos, en 1898, y la subsiguiente pérdida de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, las últimas colonias, en un momento en que las colonias parecían la clave de la prosperidad para cualquier país europeo. A partir del desastre, y coincidiendo con el cambio de siglo, los sectores más dinámicos de la burguesía y de las clases medias decidieron impulsar un proyecto político propio, el proyecto catalanista, y lo convirtieron muy pronto en una fuerza electoral y social. Un proyecto que, de todos modos, sólo era realizable dentro de España, y ello por dos razones: la primera, que la estructura industrial catalana estaba ligada al mercado español, y no podía prescindir de él; la segunda, que la plena separación e independencia sólo podía conseguirse por la violencia, pero la sociedad catalana poseía demasiados intereses, era demasiado acomodada para aceptar mayoritariamente el coste de una larga lucha armada hasta su completa emancipación.
He aquí, pues, desde su instante fundacional, algunas de las grandes paradojas o contradicciones del catalanismo: es un nacionalismo político pero, a diferencia a todos sus coetáneos, no aspira ni siquiera a largo plazo a la independencia; es un movimiento estrictamente catalán, nacido del hastío y del rechazo hacia la estéril política española, pero no puede renunciar a intervenir en ella, porque es Madrid, del parlamento y del consejo de ministros, de donde debe arrancar las concesiones que permitan a Cataluña gobernarse, aunque sea parcialmente. En consecuencia, la revindicación nacional catalana escoge el camino de la discusión, de la negociación, del pacto, y rechaza la vía del enfrentamiento y de la ruptura.
A la vista de esta moderación, que no era un recurso táctico, sino un rasgo estructural, el poder español hubiera podido mostrarse generoso y hacer al catalanismo concesiones de carácter económico y cultural que resultaban prefectamente compatibles con la Constitución de 1876. Por el contrario, la llegada a las Cortes de los primeros diputados catalanistas, en 1901, fue acogida con una reacción de fundamentalismo españolista. Traumatizados aún por la reciente pérdida de las provincias ultramarinas, la prensa, la opinión y el mundo político españoles quisieron ver en el tibio autonomismo catalán un pérfido separatismo, y en Cataluña una nueva Cuba deseosa de abandonar a la Patria maltrecha.
Frente a la inflexibilidad de un sistema que rechazaba todas sus demandas y las consideraba sospechosas de traición, los catalanistas de principios de siglo - profesionales, comerciantes, industriales, clases medias ..., gentes de orden al fin y al cabo - se mostraron pragmáticos y posibilistas, en un triple esfuerzo por aumentar su presencia en el parlamento español, por ensanchar sus apoyos en Cataluña y por hallar ejemplos extranjeros de lo bien fundado de sus tesis. En esa época, uno de los modelos más invocados es el nacionalismo húngaro, pero no el nacionalismo independentista y republicano de Kossuth, sino el nacionalismo dualista y conservador del conde Gyula Andrássy, el cual, después del Compromiso (Ausgleich) de 1867, pudo ser primer ministro y ministro de asuntos exteriores de la doble corona de los Habsburgo.
En 1907, un movimiento unitario - Solidaridad Catalana - con un programa autonomista mínimo consiguió arrastrar gran parte de la opinión pública y obtuvo dos tercios de los votos y 40 de los 44 diputados posibles en las elecciones legislativas, pero este plebiscito fue ignorado y despreciado por el establishment político español, que lo consideró la manifestación regresiva de un pensamiento mezquino y egoísta.
Perseverando en la acción parlamentaria y en la movilización ciudadana, el catalanismo sólo consiguió el permiso de Madrid para que, en 1914, las cuatro diputaciones provinciales pudieran agruparse en una Mancomunidad de Cataluña. Se trataba de un organismo puramente administrativo, con las competencias de un conseil régional francés; nada que ver, pues, con la deseada autonomía política. Sin embargo, una gestión inteligente de este modestísimo instrumento favoreció la modernización cultural y educativa del país y fortaleció el arraigo social de las convicciones nacionalistas. Así lo observaba, durante su estancia en Cataluña hacia 1916-1917, el escritor uruguayo José Enrique Rodó:
"A todo preside un sentimiento augusto: el sentimiento de la patria, de la patria natural, de la 'patria chica', que en este pueblo veo que es la que verdaderamente toca a lo íntimo de corazón. [...] Toda esa suma de energías que el ambiente pone ante los ojos se concentra y resume en una idea, en un sentimiento inspirador: la idea de que Cataluña es la patria, la patria verdadera y gloriosa, y el orgullo de pertenecerle. [...] Las trascendencias políticas de tal exaltación de amor patrio son, necesariamente, muy hondas."
En efecto, lo fueron. Si en 1900 las ideas catalanistas aparecían casadas con los intereses burgueses, con las convicciones católicas, con las actitudes bienpensantes, a lo largo de los veinte años siguientes ese nacionalismo diversificó sus apoyos sociales y amplió sus horizontes doctrinales hasta convertirse en un rasgo común a casi todos los partidos políticos catalanes, fueran monárquicos o republicanos, católicos o anticlericales, conservadores o socializantes. Con el fin de la Gran Guerra, en noviembre de 1918, una opinión pública muy mayoritariamente aliadófila creyó ver en los Catorce Puntos del presidente Wilson la confirmación de sus derechos nacionales y exigió el reconocimiento de la autonomía de Cataluña en el marco de los cambios políticos europeos provocados por la paz. Según una tradición poco documentada, el intento de una comisión venida de Barcelona de convencer Georges Clemenceau para que la conferencia de Versalles se interesara por el problema catalán obtuvo del Tigre un rechazo despectivo: "pas d'histoires, messieurs, pas d'histoires ...".
La respuesta de Madrid fue parecida: cuatro meses de debates parlamentarios y de agitación pública produjeron una nueva apoteosis de patriotismo español y una reafirmación del irreductible centralismo del régimen, sin ninguna satisfacción a las reivindicaciones catalanas. Para la gran mayoría de los políticos españoles resultaba incomprensible e inaceptable que Cataluña, el terretorio más fuerte, próspero y europeo, reclamase la autonomía de un Estado en el que gozaba de la hegemonía económica. Alguien lo expresó en forma de boutade: "Es el primer caso de una metrópoli que quiere emanciparse de sus colonias."
Una tregua entre dos dictaduras
Naturalmente, la falta de resultados prácticos tras dos décadas de movilizaciones democráticas y, sobre todo, la instauración desde 1923 de la dictadura de Primo de Rivera - una dictadura más bien paternalista y poco sangrienta,pero obsesionada en reprimir el catalanismo - terminaron por provocar en éste una cierta radicalización. Es durante los años 20 cuando surgen en Cataluña los primeros y pequeños grupos que, de verdad, son separatistas; se nutren de jóvenes estudiantes, empleados, colsblancs, y los encabezaba el antiguo coronel Francesc Macià; les gustaría imitar a Collins, a De Valera y al Irish Republican Army, pero sus románticas conspiraciones fracasadas y sus atentados fallidos evocan más bien a Garibaldi o a Tartarin de Tarascon. De hecho, este nuevo independentismo armado no provoca ni sufre un solo muerto, y su único éxito se sitúa en el terreno de la propaganda: se convierte al coronel Macià en el símbolo de la dignidad catalana frente a la tiranía española de Primo de Rivera.
En Cataluña, pues, el modelo irlandés inspiró más a los poetas que a los políticos. Unos políticos cuyo radicalismo, por otra parte, era muy relativo: tan pronto como, en 1930-1931, la crisis de la monarquía de Alfonso XIII abrió las puertas a un cambio democrático en España, Macià y los suyos abandonaron rápidamente la estrategia insurreccional y se prepararon para las luchas electorales, en las que consiguirían triunfos mucho mayores. Es cierto que, el 14 de abril de 1931, cuando el resultado de unas elecciones municipales precipitó el colapso de la monarquía, Macià lo aprovechó para proclamar en Barcelona una República Catalana distinta de la Repùblica Española que se instauraba en Madrid. Pero se trató de una expansión sentimental, de un gesto simbólico, no de un intento secesionista serio: tres días después, una amigable negociación sustituía la ficticia República Catalana por un modesto gobierno autónomo provisional, y el coronel Macià aceptaba lealmente la legalidad española. Su conducta política iba a merecer incluso el elogio entusiasta del embajador británico, Sir George Grahame, que se refiere al "señor Macià" como "un catalán venerable, franco y lleno de ideales".
La Segunda República favoreció un cierto clima de efusión y de confianza entre el nacionalismo catalán ahora inclinado a la izquierda sobre una base pequeño-burguesa y popular - a la manera del radical-socialismo francés - y el reformismo progresista representado en Madrid por Manuel Azaña, que consideraba indispensable para la estabilidad de la democracia española dar a los catalanes un nivel aceptable de autogobierno. El fruto de este clima fue el Estatuto laboriosamente discutido por las Cortes y aprobado en 1932, que convertía a Cataluña en una 'región autónoma' - la única, por el momento - dentro de la República, con importantes responsabilidades sobre el orden público, la enseñanza, la cultura o la justicia.
Este compromiso político, sin embargo, era muy frágil, porque las derechas españolas seguían rechazando la autonomía catalana y viendo en ella la antesala de la disgregación del Estado, una amenaza aún más terrible que la misma revolución; como dijo uno de sus líderes, "preferimos una España roja que rota". Cuando, a principios de 1934, esas derechas monarquizantes se aproximaron de nuevo al poder, la sintonía entre los gobiernos de Madrid y Barcelona fue substituida por el recelo, el catalanismo se puso a la defensiva y el funcionamiento del Estatuto comenzó a chirriar. Muy pronto, la mezcla explosiva de las tensiones nacionalistas, los antagonismos ideológicos y los conflictos sociales condujeron a la insurrección de octubre de 1934, cuya derrota llevó al gobierno catalán y a muchos dirigentes de la izquierda española a la cárcel y provocó la anulación temporal del régimen autónomo de Cataluña. La victoria electoral del Frente Popular, en febrero de 1936, lo restableció, pero en total, antes de la sublevación militar de julio, el Estatuto catalán había tenido vigencia apenas dos años y medio; un balance bastante decepcionante.
Identificado con la democracia y con la República progresista, el nacionalismo catalán - el 'rojo-separatismo'' - era uno de los grandes peligros contra los que se levantó la derecha civil y militar española en el verano de 1936. Y a pesar de que, en Cataluña, no fueron los nacionalistas, sino los anarquistas y los comunistas quienes impusieron su ley desde el comienzo de la guerra civil, las instituciones catalanas y una gran parte de la sociedad permanecieron fieles a la causa antifascista bajo el torbellino bélico revolucionario; sólo una minoría de catalanistas conservadores siguieron su instinto de clase y se lanzaron en brazos de los generales facciosos. En todo caso, la derrota republicana suponía la derrota política de Cataluña, aunque algunos catalanes se sintieran socialmente vencedores. Ya en abril de 1938, apenas sus tropas habían pisado el territorio catalán, el general Franco abolió el Estatuto de Cataluña "en mala hora concedido por la República", y devolvió a las provincias catalanas "el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España".
Durante la inmediata posguerra, este 'honor' significó un verdadero terror blanco - 3.300 fusilados, entre ellos el presidente catalán, Lluís Companys, capturado en la Francia ocupada con la ayuda de la Gestapo - y la represión implacable contra las fuerzas democráticas y de izquierda, pero también contra cualquier expresión pública de la identidad nacional catalana, empezando por la lengua; "si eres español, habla español", exigía uno de los eslógans favoritos del franquismo victorioso. Este clima de asfixia cultural e identidaria se relajó lentamente a partir de los años 50: el poder empezaba a tolerar - siempre bajo la censura - el teatro, ciertos libros, algunas revistas muy minotarias en catalán. De todos modos, cualquier reivindicación política de carácter catalanista seguía rigurosamente perseguida, y la dictadura confiaba aún en una muerte dulce del 'problema catalán' gracias a la lenta extición de su núcleo lingüístico, simbólico y sentimental.
Hacia una Cataluña más compleja
De la catástrofe de 1939, Cataluña sólo pudo salvar su dinamismo económico y su tradición industrial, que atraían hacia ella a los emigrantes de la España rural, fugitivos de la miseria y de una estructura social casi feudal. El resultado de esta tendencia demográfica es espectacular: a lo largo del período franquista Cataluña - con una población previa de 2,9 millones de habitantes - acogió más de un millón y medio de inmigrantes orginarios de Andalucía, de Extremadura, de la Mancha, etcétera. Gente que llenaron las fábricas y los talleres, que ensancharon rápidamente el cinturón obrero de Barcelona, que aumentaron el potencial productivo del país, pero que también trajeron consigo su lengua, su cultura, sus costumbres, su folklore.
En las condiciones impuestas por la dictadura, la transmisión familiar y el amparo de algunos sectores de la Iglesia católica servían apenas para preservar, entre los catalanes de origen, el conocimiento de la lengua autóctona y los sentimientos de identidad colectiva. Sin embargo, estos mecanismos no podían surtir efecto sobre la masa de nuevos catalanes recién llegados; para éstos, sólo la escuela, la prensa, la radio, más tarde la televisión hubieran podido facilitar el aprendizaje del catalán y la gradual integración sociocultural. Puesto que el franquismo lo hacía imposible, esa integración resultó más lenta, difícil e imperfecta, y dejó en el seno de la sociedad catalana una frontera lingüística e identitaria potencionalmente peligrosa.
Por fortuna, el carácter radicalmente españolista del régimen de Franco favoreció que, contra él, los partidos de la izquierda clandestina defendieran con energía los derechos nacionales de Cataluña y que, por ejemplo, obreros comunistas de origen andaluz arriesgaran la cárcel manifestándose por la autonomía catalana mucho antes de saber qué significaba eso exactamente. De este modo, el peligro de escisión y enfrentamiento entre una comunidad catalanófona nacionalista y otra comunidad castellanohablante y antinacionalista quedó disipado, y la sociedad catalana llegó a las postrímeras del franquismo sólidamente cohesionada, en lo político, por la doble e inseparable exigencia de libertades democráticas para toda España y de un autogobierno razonable para Cataluña. La plasmación de esta unidad reinvindicativa fue, desde 1971, la Asamblea de Cataluña, un organismo unitario sin paralelo en el resto de la Península, impulsado por comunistas y socialistas, pero poblado también por cristianos o maoístas, por sindicatos, corporaciones profesionales o asociaciones de barrio. El 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones libres después de cuarenta años, las candidaturas que recogían el espíritu autonomista de la Asamblea obtuvieron más del 75% de los votos y 37 diputados sobre 47 posibles. Tres meses más tarde, el 11 de septiembre, la demanda de un Estatuto de autonomía equiparable al de 1932 reunía a más de un millón de personas, catalanes de orígen mezclados con catalanes de adopción, en una de las mayores manifestaciones de la Europa de posguerra.
Durante el verano de 1977, el corresponsal de Le Monde, Marcel Niedergang, podía escribir: "Barcelone aujourd'hui est plus rouge que Bologne, et la Catalogne devient le plus solide bastion de la gauche en Europe occidentale". Este paisaje electoral, mantenido mientras se aprobaban la Constitución española de 1978 y el nuevo Estatuto catalán de 1979 - globalmente más generoso que el de los años republicanos - hizo creer a las izquierdas en la seguridad de su victoria tan pronto se celebraran elecciones al parlamento autónomo. Se equivocaron. En marzo de 1980, los votos pusieron la Generalitat - nombre tradicional del gobierno de Cataluña - en manos de Convergència i Uniò (CiU), una coalición nacionalista de centro-derecha formada por liberales demócratacristanos bajo la direción de un antifranquista acreditado. Jordi Pujol.
Aquella sorpresa de 1980 parecía un accidente, pero salió una tendencia de largo alcance; en 1984, en 1988, en 1992 y en 1995 los nacionalistas de Pujol han revalidado su triunfo - casi siempre por mayoría absoluta con el apoyo estable de más de 40% de los votantes, y con la ayuda indirecta de una abstención significativa: la de la parte menos integrada de los antiguos inmigrantes, aquellos que no se sienten concernidos por unas elecciones catalanas o las consideran poco importantes. En todo caso, Pujol ha administrado esas mayorías con moderación, ha potenciado la lengua y la identidad de Cataluña sin provocar graves rechazos, ha desplegado una actividad europeísta e internacional muy intensa y cada vez más apreciada, y sus contribuciones a la estabilidad política española, auxiliando primero al gobierno socialista (1993-1996), apuntalando después al gobierno del Partido Popular (desde 1996) disipan cualquier sospecha razonable sobre el radicalismo o el separatismo ocultos del presidente catalán. Justamente este largo reinado de la prudencia y el compromiso ha provocado, en el seno del nacionalismo, una reacción minoritaria - nunca superior al 10% de los votos - que quiso inspirarse en la fiebre báltica y en el divorcio de terciopelo checo-eslovaco para avanzar de manera pacífica y democrática hacia la independencia. Hoy, el independentismo catalán, recientemente dividido en dos partidos rivales, ha perdido aliento y parece estar muy, muy lejos de seducir a la mayoría social imprescindible para su proyecto.
En cuanto a las izquierdas, éstas reaccionaron mal a su inesperada derrota catalana de 1980 y, en algunos casos, la frustración se resolvió con una renuncia airada al nacionalismo, abusivamente identificado con Jordi Pujol, el vencedor imprevisto. Los partidos socialista y comunista, sin embargo, se han mantenido en conjunto fieles a un proyecto político, social y cultural catalanista, y han ebtenido del cuerpo electoral un altísimo grado de confianza; por ejemplo, ejercen el poder municipal en Barcelona y en muchas otras ciudades, y han ganado - en Cataluña - las siete elecciones al Parlamento español celebradas desde 1977.
¿Significa esto que la Cataluña actual es un territorio dual, escindido entre una Barcelona de izquierdas, cosmopolita, hanseática, y un arrière-pays nacionalista, tradicional, encerrado en sí mismo? En absoluto. Con una tupida red de ciudades intermedias, diez universidades para sus seis millones de habitantes, una economía muy abierta y una sociedad compleja y emprendedora, Cataluña es hoy un país lleno de matices y contradicciones, de un calvinismo mediterráneo, donde la cuestión nacional confunde todavía más los ya muy problemáticos confines entre derecha y izquierda, y donde cientos de miles de electores votan a un partido para el municipio, a otro para el gobierno autónomo, y a veces a un tercero para el gobierno de Madrid. ¿Esquizofrenia política? Más bien un prudente deseo de equilibrio, de evitar excesivas concentraciones de poder, y la vieja precaución de no poner todos los huevos en el mismo cesto.
A las puertas ya del siglo XXI, y más cerca todavía de la Unión Monetaria Europea, los problemas y los desafíos de esta sociedad son numerosos y difíciles. Problemas de identidad colectiva - ¿catalanes? ¿españoles? ¿europeos? - en tiempos de multiculturalidad; problemas para hallar una articulación política satisfactoria Cataluña-España más allá de los pactos coyunturales con un gobierno del PSOE o con otro del PP; problemas de coexistencia entre dos lenguas de tamaño muy desigual - catalán y castellano - sin que nadie se sienta discriminado, pero sin que la lengua más fuerte aplaste a la más débil; problemas de una coalición nacionalista que gobierna la Generalitat desde hace 18 años y que sufre el natural desgaste, aunque su líder, Jordi Pujol, no parece fácil de batir; etcétera. Frente a todas estas incógnitas, una sociedad que a lo largo de los últimos años ha poseído muy poco poder político, que ha soportado largas dictaduras, que ha recibido una formidable inmigración en las peores condiciones y que, sin embargo, continúa siendo distinta, mantiene un alto grado de bienestar material, es permeable e integradora y, por encima de todo, convive sin violencia ni tensiones comunitarias graves, una sociedad como ésta puede contemplar con vigilante optimismo su futuro en la Europa del Dos Mil.