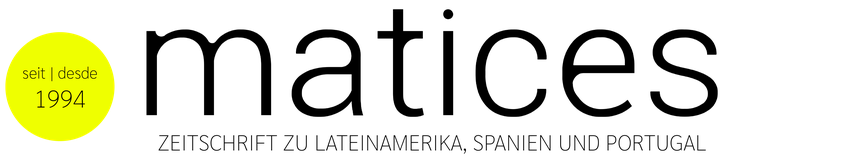Dos fines de siglo
España 1898 y 1998
por Mercedes Cabrera
Aunque el final de siglo no constituye por derecho propio una fecha significativa en la historia, promueve estados de ánimo que llevan a la reflexión. Eso es lo que me propongo hacer y para ello tomaré como referencias el fin de siglo pasado y éste otro que se nos avecina.
Si buscamos una fecha significativa en la historia de España y cercana al final del siglo XIX tropezamos inmediatamente con 1898, el año del 'desastre', de la pérdida de las últimas colonias. El año que Azorín convirtió en seña de identidad de una admirable - por razones literarias - y rompedora 'generación de intelectuales'. Un 1898 que como consecuencia de su conmemoración cambiará necesariamente de contenidos. Porque siempre que miramos hacia atrás y hacemos historia, lo hacemos desde el momento presente.
El 98 no será para mí sino un pretexto para acercarme a la España de finales del XIX. Lo esencial del 'desastre' fue una derrota militar que para muchos no hizo sino confirmar las sospechas de que España se alejaba cada vez más de Europa; perdía sus colonias mientras otros multiplicaban las suyas en plena oleada de expansión imperialista. Esa derrota dió pie a una conmoción que quiso ver en ella la muestra más palpable, no ya de la decadencia, sino del definitivo hundimiento de España. La pérdida de las últimas colonias españolas debe explicarse, sin embargo, a la luz del clima que se respiraba en España y, al mismo tiempo, en el contexto de los movimientos de la última gran expansión europea, del despertar de otros países y de los primeros desafíos a la hegemonía del viejo continente.
Que España era un eslabón débil en aquella cadena, es cierto. ¿Por qué se empeñó España en conservar las colonias o mejor dicho, Cuba? En primer lugar porque Cuba no era una colonia, sino parte de la nación española, y como tal lo sentían no sólo las élites políticas y los intereses económicos allí afincados, sino los militares e incluso las clases populares que salieron emocionadas a despedir los primeros embarques de tropas al comenzar la nueva insurrección cubana en 1895. Y así lo entendió la Iglesia, pregonera entusiasta de la guerra. Cuando fracasó la labor diplomática con la que se había tratado de contener la intromisión norteamericana, y la clase política se encontró ante el dilema que le planteaba la amenaza de intervención de Estados Unidos, prefirió una derrota asegurada que un amotinamiento o un pronunciamiento militar en el país. Porque así estaban las cosas. Quizá precisamente porque no pudo echarse las culpas de la derrota sobre 'un gobierno' que hubiera actuado en contra de la opinión, sino porque fueron muchos los que podían sentirse responsables, la derrota encendió una catarsis; no una rebelión ni un cambio político, sino una remoción de los espíritus que la literatura del 'desastre' y la conmoción 'regeneracionista' legaron a sus herederos y a los historiadores.
España a finales del siglo pasado
Pero si esa fue la imagen y como tal entró a formar parte del proceso histórico, ¿cuál era la realidad de la España de fin de siglo? España era un país con una economía atrasada con una agricultura escasamente competitiva y protegida, y unos enclaves industriales localizados en Barcelona y Vizcaya, también protegidos. Una sociedad predominantemente rural y poco urbanizada, con grandes desigualdades sociales y culturales - y regionales -, un elevado grado de analfabetismo y una profunda escasez de clases medias. Sin embargo, justo por entonces la economía española acortaba distancias con otros países, los efectos económicos de la pérdida de las colonias no fueron tan negativos y la repatriación de capitales supuso una importante inyección en la economía española. Gracias a las reformas fiscales, el presupuesto del Estado consiguió a comienzos de siglo, por primera vez, arrojar superávits, aunque ello no quería decir que el Estado español dejara de ser un Estado pobre en recursos, ni que aquella solvencia momentánea fuera a convertirse en habitual. España distaba mucho todavía de los países más desarrollados, pero el panorama no era tan inmóvil como algunos diagnosticaban.
¿Y la política? Sobre la Monarquía de la Restauración se arrojó el calificativo de "oligarquía y caciquismo", que quedó desde entonces acuñado como la esencia del régimen político, con toda su carga peyorativa. Que la sociedad y la política españolas eran 'oligárquicas', es decir, que eran regidas y controladas por unas minorías, es cierto; y que para ello se apoyaban en redes clientelares - sus notables y sus 'caciques' - que permitían a los dos partidos políticos dinásticos, conservadores y liberales, preparar las elecciones y acomodar sus resultados al turno pacífico de unos y otros, también. Aquello no era una democracia, evidentemente, pero tampoco lo eran todavía la mayor parte de los países europeos. La Monarquía restaurada en 1875 había conseguido poner fin a la profunda inestabilidad del siglo XIX y puso en pie un sistema parangonable a otros europeos de la época: una Monarquía constitucional, aunque con soberanía compartida de las Cortes con el Rey. Bajo la condición de aceptar las reglas de juego, incorporó a muchos liberales que, a partir de su primer gobierno en 1881, sumaron a la Constitución sus conquistas políticas culminando en la aprobación del sufragio universal en 1890. Se consiguió romper el maleficio del 'exclusivismo' a favor de un solo partido que había predominado en el reinado de Isabel II, en aras de la alternancia y, con ello, eliminar uno de los motivos de la persistente intervención del Ejército en la vida política.
Con el cambio de siglo se acrecentaron las críticas al régimen y las denuncias del falseamiento de sus presupuestos liberales y de su insuficiencia democrática. Las críticas recayeron sobre todo en los dos partidos gobernantes, en la clase política, y se acrecentaron como consecuencia del 98. ¿Cómo romper el círculo vicioso de unas leyes que habían introducido el sufragio universal y unas prácticas políticas que lo desvirtuaban? Unos venían opinando que se había superpuesto una estructura política demasiado avanzada sobre un país atrasado y con una cultura liberal escasamente arraigada; el resultado obligado había sido la distorsión del sufragio. Para otros, sin embargo, la distorsión del sufragio no era sino consecuencia de la voluntad de dominio de aquella 'oligarquía' dispuesta a utilizar todos los recursos, la violencia incluída, para mantenerse en el poder. En ningún país europeo fue fácil el tránsito desde el liberalismo a la democracia y en los países en que tuvo éxito, fue una delicada obra de 'ingeniería' política, no exenta de conflictos y dificultades, para la que no era requisito suficiente un elevado grado de desarrollo económico y de modernización social, aunque sí ayudaba.
España vivía aquel proceso desde su situación peculiar. En 1897 murió en un atentado anarquista el artífice principal del régimen de la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo. A Sagasta, el 'viejo pastor' de las huestes liberales, el fin de siglo le pillaba ya políticamente agotado. Sus dos partidos habían sido los pilares de la estabilización restauracionista. El 98 y el cambio de siglo abrían perspectivas inquietantes: un nuevo rey, Alfonso XIII, a punto de cumplir la mayoría de edad; un relevo difícil del liderazgo político; las inercias de la política clientelar, la inexistencia de un cuerpo electoral y de una opinión pública estructurada, y el rechazo consciente de la política por amplios sectores de la población, desde el catolicismo más intransigente y antiliberal, que había negado legitimidad a la Constitución de 1876, hasta la cultura obrerista de anarquistas y socialistas. La transición que se estaba dando en Europa de una política de minorías a otra de masas había empezado a producirse en España, pero era todavía muy limitada. Persistía una desmovilización política, salpicada de conflictos, sobre cuyas causas los historiadores han dado versiones dispares y muchas veces irreconciliables.
Los políticos dinásticos que debían tomar el relevo eran conscientes de que ya no era suficiente la estabilidad política conseguida, sino que había que convertir aquella Monarquía constitucional en una Monarquía parlamentaria y democrática. No se consiguió. Las explicaciones de por qué fue así nos llevarían demasiado. Los partidos monárquicos debían afrontar su conversión en partidos modernos, movilizadores y de opinión, desplazando el protagonismo de otras instituciones como la Corona y el Ejército, dando entrada a otras fuerzas políticas emergentes. Pero a éstas - republicanos, izquierda obrera, regionalismos y nacionalismos -, correspondía también asumir aquel desafío y la responsabilidad de una incorporación que mantuviera las reglas del orden constitucional.
No hubo encuentro. Se rompió la alternancia pacífica entre conservadores y liberales y los dos partidos se fragmentaron; las oposiciones cobraron cada vez mayor presencia y algunas se convirtieron en gubernamentales. El bipartidismo inicial del régimen mudó en un pluripartidismo en la práctica. Sin que notables y caciques desaparecieran, la competencia política aumentó y la tolerancia de la opinión pública hacia el fraude electoral disminuyó paralelamente. Se superpusieron problemas (la cuestión catalana, la conflictividad social y el mantenimiento del orden público, el compromiso del protectorado español en Marruecos), cuya solución hubiera requerido el consenso de todos. Y todo esto, lejos de ser interpretado como síntomas de un cambio político, fue entendido como evidencia de la decrepitud e inviabilidad del régimen.
A ello contribuyó, sin duda, el discurso político deslegitimador del régimen que no hizo sino crecer desde aquella crisis del 98. Con el 98 habían irrumpido en la escena pública los 'intelectuales' que, en generaciones sucesivas, fueron capaces de combinar el esplendor de la 'edad de plata' de la cultura y de la ciencia en España, con una actitud habitualmente pesimista y radicalmente crítica, no ya respecto a la vida política y el futuro de la Monarquía, sino a la propia capacidad del pueblo español para salir de su letargo. En 1914, José Ortega y Gasset, al anunciar la creación de la 'Liga de Eduación Política', decía hablar en nombre de una generación "que nació a la atención reflexiva en la terrible fecha de 1898, y desde entonces no ha presenciado en torno suyo, no ya un día de gloria ni de plenitud, pero ni siquiera una hora de suficiencia”. No tiene sentido ni consistencia responsabilizar a aquellos intelectuales del fracaso de la Monarquía de la Restauración y, con ello, culparles de haber dado la espalda al pasado liberal y a la propia idea de España como nación que aquel representaba. Más de uno se levantaría de su tumba escandalizado. Pero tampoco cabe negar la importancia que tuvo un discurso descalificador que llegaron a asumir los propios políticos monárquicos. Cuando en 1923 el general Primo de Rivera dio su golpe de Estado y echó la culpa de todos los males a los 'políticos profesionales', halló terreno abonado.
España en este fin de siglo
El problema fundamental de España en el tránsito del siglo XIX al XX - ha escrito Raymond Carr (véase bibliografía) -, fue un problema político: la búsqueda de un sistema que gozase de legitimidad, de ese largo período de aceptación generalizada que proporciona gobiernos estables.
Los diferentes regímenes políticos que se sucedieron - la Monarquía de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República - fracasaron en su intento de conseguir suficiente lealtad y España "se hundió en cuarenta años de 'cirugía de hierro'”, los de la dictadura de Franco. El nuevo Estado democrático - escribe Carr refiriéndose al actual - posee una legitimidad que les fue negada a todos los regímenes anteriores. Parece, efectivamente, que hemos consolidado una democracia estable y, no sólo eso, sino que vamos a ganar la carrera europea. Bien es verdad que la Europa a la que llegamos no es aquella de comienzos de siglo, y que los desafíos a los que debe responder en este mundo globalizado son radicalmente distintos, pero no deja de ser significativo que se cumpla en este final de siglo aquella aspiración de 'europeización' que estuvo en la mente de tantos en sus primeras décadas.
Los estudios sobre la transición española a la democracia han sido muchos; incluso el caso español se ha convertido en 'modelo' de eso que en las ciencias sociales ha dado en llamarse 'transitología', al hilo de la última oleada de democratizaciones que comenzó en los años setenta en el Sur de Europa (Grecia, Portugal, España), saltó a América latina y terminó con el hundimiento del comunismo en la Europa del Este, para convertirse en uno de los fenómenos característicos de este final de siglo.
La transición española fue posible, en parte, porque, a diferencia de lo que ocurrió en sus primeras décadas en este final del siglo XX la democracia parecía ser el único horizonte político imaginable en esta esquina del continente europeo. También porque el desarrollo y la modernización de la economía y la sociedad españolas de los años sesenta y primeros setenta eliminaron algunos de los principales obstáculos con los que tropezó la democracia en los primeros treinta años de siglo. La sociedad española era ya una sociedad industrializada y urbanizada, pero, sobre todo, menos desigual, más educada y con unas abundantes clases medias que aseguraban un colchón de estabilidad y moderación. Pero la democracia fue sobre todo posible porque estuvo presidida por unas elites políticas que primaron la negociación y el pacto frente al conflicto y las exclusiones, y estuvo sostenida por una cultura política, generalizada en la sociedad española, que empujaba hacia el centro del espectro político. Hoy nos parece que no cabía otra salida. La transición - ha escrito Juan J. Linz (véase bibliografía)- parece hoy algo inevitable, pero si nos situáramos en los años sesenta, con los instrumentos de predicción que entonces teníamos, probablemente no pensaríamos lo mismo. La transición seguía siendo, en 1975 y 1976, difícil, problemática y llena de interrogantes. Cuando ahora leemos las memorias y análisis de quienes la protagonizaron y recordamos el hilo cronológico de los acontecimientos, la 'historia' de la transición, tomamos conciencia de lo complicada que fue, del milagroso encaje de muchas soluciones. La carga de legitimidad que la democracia - y Europa como horizonte a alcanzar -, tenían en aquellos momentos, fue el cemento con el que fraguó la construcción del nuevo orden político.
No solamente se cumplió con la transición sino que, algo más de veinte años más tarde, podemos afirmar que, frente a otros casos dudosos, la democracia española está consolidada, lo cual no quiere decir que esté libre de incertidumbres. Una de las incertidumbres a la que la democracia española debe hacer frente deriva del doble carácter que tuvo la transición de los años setenta. No fue solo una transición desde una dictadura autoritaria a una democracia, sino también la transición de un Estado uniforme y centralista a lo que la Constitución de 1978 llamó un 'Estado de las autonomías'. Y esta segunda transición tiene un alcance tan radical como la primera, porque remite a lealtades e identidades múltiples que pueden afectar a los comportamientos y actitudes democráticas, tanto entre los líderes políticos como entre los ciudadanos; y, además, porque puede llegar a afectar a una de las primeras condiciones para poder hablar de democracia consolidada: la existencia de un Estado.
En todo ese proceso político, y muy especialmente durante la transición a la democracia, el compromiso del 'nunca más' funcionó de manera satisfactoria. La memoria colectiva de la guerra civil, como ha explicado Paloma Aguilar (véase bibliografía) , estuvo presente en muchas cabezas durante la transición; fijó los límites de lo posible y de lo imposible. Se trataba de evitar todo aquello que en los años treinta precipitó el desastre. Pero no deberíamos dejar que esto nos jugara malas pasadas. El 'nunca más' no debe sepultar el pasado sino, por el contrario, ajustar cuentas con él, hacerlo público y asumirlo sin instrumentalizar la historia para legitimar las propias posiciones frente a las del contrario.
Quizás este fin de siglo, desde esta democracia por fin consolidada, nos permita asomarnos sin vértigos a nuestra historia reciente, a la historia de estos últimos cien años.
Bibliografía:
- Aguilar Fernández, Paloma: Memoria y olvido de la Guerra Civil española. Madrid, Alianza, 1996.
- Carr, Raymond: España: de la Restauración a la democracia, 1875-1980. Barcelona, Ariel, 1983. (La cita en el texto se refiere al prólogo)
- Cabrera, Mercedes: La industria, la prensa y la política. Nicolás María de Urgoiti (1869-1951). Madrid, Alianza editorial, 1994.
- La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia (1931-1936). Madrid, Siglo XXI, 1983.
- Linz, Juan J.: La transición española en perspectiva comparada, en: Tusell, J.; Soto, A.: Historia de la transición (1975-1986). Madrid, Alianza, 1996.